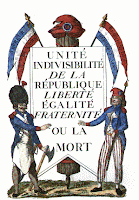A pesar de nacer infanzón, llegó a estar muy considerado por el rey Alfonso, lo cual le costó incluso el destierro, debido a las inquinas de los nobles, que le envidiaban.
Don Rodrigo destacaba por su carácter forjado en esa tierra de frontera, que fue Castilla a finales del s.XI. Este caballero llegó a conquistar Valencia en 1094, como cuenta el texto “El Cid” de José Luis Corral que os dejo como lectura.

Don Rodrigo destacaba por su carácter forjado en esa tierra de frontera, que fue Castilla a finales del s.XI. Este caballero llegó a conquistar Valencia en 1094, como cuenta el texto “El Cid” de José Luis Corral que os dejo como lectura.
Adaptación de “El Cid”, de José Luis Corral (Planeta, 2003)
Rodrigo tardó cinco días en abrir los ojos. Estaba tan débil que apenas podía sostener los párpados, pero sus pupilas parecieron alegrarse cuando vio a su esposa a su lado. Habíamos hecho venir desde Valencia al que decían que era el mejor médico de la ciudad, el cual limpió la cicatriz cauterizada del cuello de Rodrigo con bálsamos y aceites y me felicitó por haber actuado de esa forma. Me dijo que al cortar la hemorragia le había salvado la vida, pues si hubiera seguido sangrando le habría sobrevenido una muerte segura.
—No hables, esposo, no hables —le dijo Jimena. —Tiene que alimentarse, o lo que no ha podido lograr esa lanzada lo hará la falta de alimento. —¿Qué le podemos dar? —me preguntó Jimena. —El médico ha dicho que debe ingerir mucho líquido; sobre todo caldo de carne y vino con miel. Tiene que hacer sangre y por lo visto ese remedio es el mejor.
Durante toda una semana Rodrigo no ingirió otra cosa que esos nutritivos líquidos; claro que, con la garganta tan dolorida como la tenía, no hubiera podido comer nada sólido, pues aun tragar líquidos le provocaba unos terribles dolores. A las tres semanas ya podía comer alguna papilla de cereales y algunas verduras bien cocidas y, aunque con dificultades, pronunció las primeras palabras más o menos inteligibles.
—¿Qué... ha... sido... de... Antolínez? —fue lo primero que me preguntó todavía balbuceante. —Murió a las puertas de Albarracín —le confesé. —¿Cuántos... más? —Sólo su escudero burgalés y el muchacho riojano. Aquellos jinetes de Albarracín iban a por vos.
Dos meses fue el tiempo que tardó Rodrigo en recuperarse por completo. Se acercaba a cumplir los cincuenta años y no había perdido el espíritu con el que salió de Vivar aquella lejana mañana en la que el rey Alfonso lo condenó al exilio.
—Tantos años de batallas, de caminos polvorientos, de sangre derramada, de amigos muertos... y al final, la recompensa por tanto sufrimiento está al alcance de mi mano. No quiero morir sin poseer Valencia —me dijo desde lo alto del torreón del castillo de Cebolla, intuyéndose ya en la lejanía las torres de la ciudad soñada, cerca del mar, unas cuantas millas hacia el sur. Sabíamos que algún día llegaría y nuestros oteadores destacados en Peña Cadiella lo confirmaron.
Un gran ejército almorávide que mandaba Abú Bakr al-Lamtuni, un yerno del emir Ibn Tasufín, se acercaba hacia Valencia desde el sur. El ejército había sido convocado por el emir en persona, pero éste no había podido venir encabezándolo porque se encontraba enfermo. Las intenciones de los almorávides no eran precisamente las de liberar Valencia del acoso del Cid, sino ganar la ciudad para su Imperio. Fue por ello que Ibn Yahhaf se mostró muy inquieto y demandó la ayuda de Rodrigo.
—Pero qué pretende este individuo —dijo Rodrigo un tanto malhumorado y ya repuesto de su herida en el cuello. —Desea mantener su dominio sobre Valencia, o sobre lo que le queda de ella, a toda costa. Y sabe que para hacerlo necesita ahora de nuestra ayuda. Los reyes de las taifas andalusíes creyeron que los almorávides les ayudarían a liberarse de las parias a que los tenía sometidos don Alfonso y que después de eso se marcharían, pero ahora saben que han llegado como conquistadores. Han cambiado sus miserables jaimas de piel de camello y su arenoso desierto por los palacios y los jardines de al- Andalus, y han decidido quedarse para siempre. Ibn Yahhaf lo sabe, y sabe que si los almorávides entran en Valencia, sus días al frente de esta ciudad habrán terminado —le dije.
—Valencia ha de ser mía. No renunciaré a esta ciudad jamás. —El ejército almorávide está compuesto por diez mil hombres, y tal vez venga otro de otros diez mil. —Qué importa. Ya hemos batallado en más de una ocasión con enemigos que casi nos doblaban en número. Volveremos a hacerlo y volveremos a vencer. —Nunca nos hemos enfrentado con los almorávides; son mucho más poderosos que los andalusíes y su espíritu todavía no está corrompido por los placeres de al-Andalus. Ellos vencieron a don Alfonso en Sagrajas.
—Don Alfonso planteó esa batalla sin inteligencia. Nunca ha sido un buen estratega y jamás ha tenido a su lado generales capacitados para dirigir el ejército con éxito. En Sagrajas se lanzó a una alocada e insensata carga sin tener en cuenta las consecuencias de su precipitación. Nosotros no cometeremos ese error. Los almorávides no son invencibles, encontraremos la manera de derrotarlos.
Como siempre, el Campeador estaba muy seguro de lo que hacía. Consideraba a los musulmanes unos buenos soldados, pero decía que su afán por morir en el combate para ganar el paraíso los hacía muy vulnerables. «Un hombre que cree en viajar inmediatamente al paraíso si le sobreviene la muerte en la batalla suele luchar descuidado. Prefiero a aquellos que aman tanto su vida que hacen todo lo posible por no perderla. Esos son los mejores soldados, los que yo quiero en mi mesnada», me dijo en más de una ocasión.
Ibn Yahhaf nos envió un mensajero solicitando una entrevista para tratar el asunto de nuestro apoyo frente a los almorávides. El usurpador del trono de Valencia estaba aterrorizado ante lo que le podían hacer los africanos si ocupaban la ciudad y proponía al Cid aunar las fuerzas de ambos para derrotarlos. Rodrigo aprovechó aquella circunstancia para reclamar de Ibn Yahhaf la entrega de una lujosa almunia que había pertenecido a los reyes de Valencia y que se extendía junto al arrabal de Villanueva. El cadí accedió y se la entregó a Rodrigo equipada con los más lujosos muebles que pudo encontrar y decorada con los más finos tapices y las más mullidas alfombras.
El Cid no quería ningún acuerdo con Ibn Yahhaf, pero le interesaba ganar todo el tiempo posible y dejar que Valencia siguiera debilitándose a la espera de encontrar la manera de rendirla. Por eso le fue dando largas sobre el asunto del tratado y, a través de
algunos de nuestros agentes que se movían con libertad en el interior de la medina, trató de soliviantar a los valencianos en contra de su gobernador. Además, por razones que desconocíamos, el ejército almorávide se había detenido en Lorca y no parecía que los africanos estuvieran dispuestos a llegar a Valencia de inmediato. Daba la impresión de que también ellos querían ganar tiempo. Probablemente estaban esperando a que nuestro asedio sobre Valencia debilitara tanto a sus defensores, y por ende a nosotros mismos, que ninguno de los dos bandos estuviéramos en condiciones de oponerles resistencia en cuanto se presentaran ante sus murallas.
Pronto supimos que los almorávides habían llegado a Murcia. La causa de su parada en Lorca era que su general había estado enfermo, pero una vez recuperado habían proseguido el avance. Dos días después, nuestros hombres en Peña Cadiella nos informaron que los almorávides habían rebasado este castillo, donde manteníamos una importante guarnición, sin siquiera molestarse en tomarlo, y que seguían avanzando hacia Valencia. El Cid, que había logrado sembrar alguna discordia entre los valencianos, nos convocó a una reunión urgente a sus capitanes.
—Los almorávides se encuentran a una jornada de camino de Valencia, en Alcira. He estado pensando durante toda la tarde qué hacer. Tenemos dos opciones: o retirarnos hacia el norte y al oeste y reforzarnos en posiciones seguras en el poyo de Cebolla y en Requena, o mantenernos junto a Valencia. ¿Qué opináis? —nos preguntó.
—Si ese ejército es tan numeroso como dicen los informes de nuestros exploradores, lo más prudente sería asentarnos firmemente en Cebolla —intervine en primer lugar.
—Si así lo hiciéramos, demostraríamos que los tememos. Yo soy partidario de aguantar donde estamos. Si nos retiramos, entre los almorávides y Valencia no quedará nada y la ciudad se les entregará sin resistencia. Además, siempre estaremos a tiempo de replegarnos si comprobamos que no podemos contenerlos —dijo Pedro Bermúdez.
Rodrigo se atusó la barba y se tocó la cicatriz del cuello, ya bien cerrada pero todavía enrojecida.
—Mantendremos nuestras posiciones, pero ampliaremos nuestras defensas. Hay que evitar que puedan desplegar su caballería en la huerta, para ello la inundaremos desviando el curso del río Turia y sólo dejaremos un paso estrecho desde el sur. Si se deciden a atravesarlo, lo deberán hacer en pequeños grupos, y así podremos hacerles frente, pese a su número. No obstante, reforzaremos nuestras posiciones en la retaguardia, y si nos vemos superados nos haremos fuertes allí.
Al día siguiente los almorávides se hallaban a media jornada de distancia. Sus avanzadillas ya habían sido avistadas por algunos de los exploradores que habíamos enviado para localizar sus posiciones. Rodrigo ordenó a media tarde disponer el ejército en dos cuerpos bien compactos, uno a cada lado del paso que habíamos dejado entre las tierras inundadas por el Turia. Finalizado nuestro despliegue, comenzó a llover de tal modo que la superficie anegada creció de manera considerable, favoreciendo nuestro sistema de defensa.
Entre tanto, nuestros agentes en Valencia nos informaron de que los ciudadanos proclives a los almorávides, cuyo número había ido creciendo conforme éstos se acercaban, estaban eufóricos y que festejaban con grandes gritos y cánticos la pronta liberación de su ciudad, que creían inminente. Algunos de los más exaltados ya habían organizado patrullas de jinetes para atacarnos por la espalda en cuanto nos viéramos obligados a enfrentarnos con los almorávides.
Aquel amanecer de mediados de enero el cielo estaba despejado y el viento en calma, y en el aire se respiraba un aroma a limón, a azahar y a tierra mojada. Los valencianos se habían lanzado a las almenas de sus murallas en cuanto despuntó el alba. Enarbolaban sus banderas y sus estandartes esperando ver los pendones negros de los almorávides desplegados por la llanura, avanzando triunfantes hacia Valencia. Durante un buen rato permanecieron en lo alto, agitándose, intentando atisbar en el horizonte algún movimiento que indicara la presencia de los africanos. Pero el ejército del emir Ibn Tasufín no aparecía por ningún lado.
A mediodía un jinete se acercó cabalgando hasta la puerta de la Culebra. Poco antes había atravesado nuestras líneas sin que nadie de los nuestros le impidiera el paso, pues sabíamos bien que las noticias que llevaba a los valencianos eran muy favorables para nosotros.
Los almorávides, uno de cuyos ejércitos acababa de conquistar Badajoz tras asesinar a su rey al-Mutawákkil, habían decidido no seguir adelante, y la noche anterior se habían retirado hacia el sur. Cuando los sitiados supieron esto por boca de aquel jinete, su alegría mudó en desesperanza. Sus rostros, pocas horas antes alegres y ufanos, parecían ahora desvaídos y ennegrecidos de tan tristes. Los gallardetes y pendones que se agitaban como ramas de olivos en lo alto de las murallas fueron desarbolados y un silencio como de muerte se extendió por toda la ciudad.
Por el contrario, en nuestros campamentos estalló la dicha. Nuestros soldados, tras una noche de tensa espera bajo una lluvia torrencial que parecía anunciar un nuevo diluvio, creyendo que al alba tendrían que luchar contra los fieros y temibles guerreros del desierto, estallaron en gritos de júbilo. Fueron muchos los que cabalgaron, lanza en ristre, hasta las murallas de Valencia, sobre cuyas almenas se lamentaban entre sollozos sus ciudadanos. Los más intrépidos hacían piafar a sus caballos al pie mismo de los muros y gritaban a los abatidos valencianos llamándolos «falsos traidores renegados» y anunciándoles que esa ciudad pronto sería del Campeador.
Nunca supimos por qué se retiraron los almorávides cuando tenían las torres de Valencia a la vista de sus ojos y su ejército era más numeroso que el nuestro. Ellos se justificaron ante los defraudados valencianos diciendo que el aguacero caído durante la noche y la falta de víveres les había obligado a replegarse a posiciones más seguras, y nosotros nos jactamos de que al verse frente a nuestra mesnada tuvieron miedo y les faltó tiempo para huir con el rabo — ¿no eran acaso demonios?— entre las piernas.